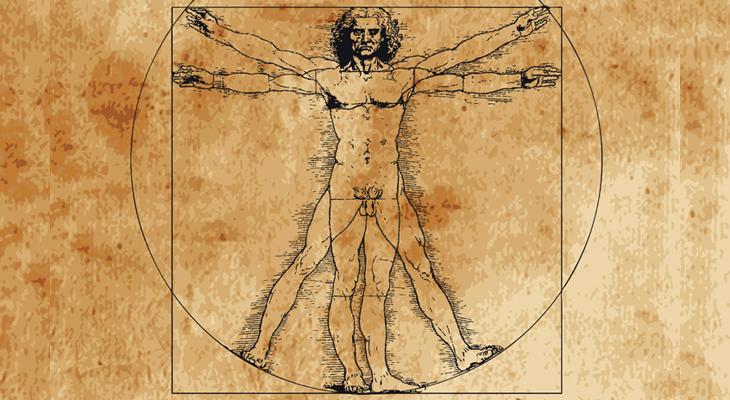El Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha publicado recientemente un importante documento titulado “Dignitas infinita” (Dignidad infinita), asomándose, con cierto vértigo, al abismo de valor que representa cada ser humano. La Iglesia, “experta en humanidad” (san Pablo VI), da así un decidido paso en lo que al reconocimiento del valor de la persona humana se refiere. De hecho, podemos adelantar sin visos de vano orgullo, que es quizá la única institución que tiene claro el inconmensurable valor de cada persona humana, es consecuente con ello, y está decididamente empeñada a darlo a conocer en el concierto de las naciones.
El documento tiene dos partes claramente diferenciadas: una muy rica y profunda, donde aborda los principios y el fundamento de la dignidad humana, así como advierte sobre los peligros que supone su desconocimiento, o sobre los abusos que pueden darse, camuflados bajo la bandera de supuestos “nuevos derechos humanos”. En la segunda hace un exhaustivo elenco de las lesiones a la dignidad humana que son endémicas de la sociedad contemporánea y contra las que hay que luchar, para defender la dignidad de cada persona, especialmente los más débiles.
La Iglesia levanta profética su voz, para defender el valor inalienable de cada ser humano. Al hacerlo, explica lo que es la dignidad y sus implicaciones más directas. Observa, por ejemplo, que “la dignidad es intrínseca a la persona, no conferida a posteriori, previa a todo reconocimiento y no puede perderse.” (n. 15). Es lo que se conoce como carácter ontológico, o anclado en el ser del hombre, previo a su obrar, de la dignidad.

Un dato que tiene algo de inquietante es que, aunque el texto rastrea incluso en el pensamiento de los clásicos, los fundamentos de la dignidad humana, finalmente estos últimos son de carácter teológico en su dimensión más radical. Se cumple nuevamente, a la letra, aquello del Concilio: “sin el creador, la creatura se diluye” (Gaudium et Spes, n. 36). El texto señala tres momentos teológicos en los que se puede fundamentar sólidamente la dignidad humana: la creación, la encarnación y la resurrección del Señor:
“la dignidad del ser humano proviene del amor de su Creador, que ha impreso en él los rasgos indelebles de su imagen” (n. 18).
“la dignidad de la persona humana se reveló en su plenitud cuando el Padre envió su Hijo que asumió plenamente la existencia humana… Jesús aportó la gran novedad del reconocimiento de la dignidad de toda persona, y también, y sobre todo, de aquellas personas que eran calificadas de «indignas». Este nuevo principio de la historia humana, por el que el ser humano es más «digno» de respeto y amor cuanto más débil, miserable y sufriente, hasta el punto de perder la propia «figura» humana, ha cambiado la faz del mundo, dando lugar a instituciones que se ocupan de personas en condiciones inhumanas: los neonatos abandonados, los huérfanos, los ancianos en soledad, los enfermos mentales, personas con enfermedades incurables o graves malformaciones y aquellos que viven en la calle” (n. 19).
“Tras la creación y la encarnación, la resurrección de Cristo nos revela un ulterior aspecto de la dignidad humana. En efecto, «la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios», destinada a durar por siempre. De este modo, «la dignidad [de la vida humana] no sólo está ligada a sus orígenes, a su procedencia divina, sino también a su fin, a su destino de comunión con Dios en su conocimiento y amor” (n. 20).

En su número 19 el documento deja constancia de cómo el reconocimiento de la dignidad humana no se ha quedado en mero discurso teórico, sino que se ha encarnado y se ha hecho vida a través de las obras de caridad y de misericordia realizadas por la Iglesia a lo largo de los siglos y que han transformado el mundo.
El documento hila muy fino al distinguir cuidadosamente entre dignidad ontológica -la que poseemos por el hecho de ser hombres- y la dignidad moral -la que estamos llamados a reflejar con nuestros propios actos-. Señalando que, a pesar de no reflejar con nuestras obras lo que realmente somos, nunca perdemos nuestra dignidad ontológica. En plano positivo, muestra cómo estamos llamados a que nuestras obras sean reflejo de lo que en realidad somos:
“La imagen de Dios se confía a la libertad del ser humano para que, bajo la guía y la acción del Espíritu, crezca su semejanza con Dios y cada persona alcance su máxima dignidad. Cada persona está llamada a manifestar en el plano existencial y moral el horizonte ontológico de su dignidad, en la medida en que con su propia libertad se orienta hacia el verdadero bien, como respuesta al amor de Dios” (n. 22).

El texto magisterial sale al paso de algunas trampas lingüísticas que han pretendido minar el terreno firme de la dignidad, diluyéndolo a través de sutiles consideraciones verbales:
«…sigue habiendo hoy muchos malentendidos sobre el concepto de dignidad, que distorsionan su significado. Algunos proponen que es mejor utilizar la expresión «dignidad personal» (y derechos «de la persona») en lugar de «dignidad humana» (y derechos «del hombre»), porque entienden por persona sólo «un ser capaz de razonar». En consecuencia, sostienen que la dignidad y los derechos se infieren de la capacidad de conocimiento y libertad, de las que no todos los seres humanos están dotados. Así pues, el niño no nacido no tendría dignidad personal, ni el anciano incapacitado, ni los discapacitados mentales” (n. 24).
Se trata de una tentación muy provocativa, que ha seducido al hombre contemporáneo, permitiéndole “justificar”, por ejemplo, el aborto y la eutanasia sin parpadear, es decir, sin pensar que está traicionando los principios miliares que había sólidamente proclamado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. La Iglesia valientemente, proféticamente, quita la venda del hombre contemporáneo y le hace ver su incongruencia. Merece la pena citar por extenso el resto del número 24 del documento:
“La Iglesia, por el contrario, insiste en el hecho de que la dignidad de toda persona humana, precisamente porque es intrínseca, permanece «más allá de toda circunstancia», y su reconocimiento no puede depender, en modo alguno, del juicio sobre la capacidad de una persona para comprender y actuar libremente. De lo contrario, la dignidad no sería como tal inherente a la persona, independiente de sus condicionamientos y, por tanto, merecedora de un respeto incondicional. Sólo mediante el reconocimiento de la dignidad intrínseca del ser humano, que nunca puede perderse, desde la concepción hasta la muerte natural, puede garantizarse a esta cualidad un fundamento inviolable y seguro. Sin referencia ontológica alguna, el reconocimiento de la dignidad humana oscilaría a merced de valoraciones diversas y arbitrarias. La única condición, por tanto, para que pueda hablarse de dignidad por sí misma inherente a la persona es que ésta pertenezca a la especie humana, por lo que «los derechos de la persona son los derechos humanos»”.

Otro de los desafíos a los que se enfrenta el hombre contemporáneo, agudamente identificado por el documento magisterial, es la “inflación de los derechos humanos”. Es decir, la tendencia contemporánea a expandir los derechos humanos, confundiendo los “derechos” con “caprichos” de una determinada persona o grupo social. De ahí la fuerte presión por reconocer reivindicaciones de grupos particulares como derechos humanos. Sería, por ejemplo, el caso tristemente reciente de Francia, que reconoció el aborto como un “derecho” constitucional. Así lo expresa el n. 25 del documento:
“A veces también se abusa del concepto de dignidad humana para justificar una multiplicación arbitraria de nuevos derechos, muchos de los cuales suelen ser contrarios a los definidos originalmente y no pocas veces se ponen en contradicción con el derecho fundamental a la vida, como si hubiera que garantizar la capacidad de expresar y realizar cada preferencia individual o deseo subjetivo. La dignidad se identifica entonces con una libertad aislada e individualista, que pretende imponer como «derechos», garantizados y financiados por la comunidad, ciertos deseos y preferencias que son subjetivas”.
Muy acorde con los recientes pronunciamientos magisteriales del Papa Francisco, el documento ataja el peligro de “excederse” en lo que a la dignidad humana se refiere, así como a sus derechos, pretendiendo que ella sola justifica el ejercicio de un dominio despótico sobre toda la creación. Por el contrario, el texto sugiere la necesidad de profesar una “antropología situada”, que ubique al hombre en medio del concierto de las creaturas, a las que tiene la misión de cuidar:
“Mientras se reserva al ser humano el concepto de dignidad, se debe afirmar al mismo tiempo la bondad creatural del resto del cosmos… hoy nos vemos obligados a reconocer que sólo es posible sostener un «antropocentrismo situado». Es decir, reconocer que la vida humana es incomprensible e insostenible sin las demás criaturas… Pertenece, de hecho, a la dignidad del hombre el cuidado del ambiente, teniendo en cuenta en particular aquella ecología humana que preserva su misma existencia” (n. 28).

Muy matizado en su expresión, el texto afirma que siendo exclusiva la dignidad del hombre, esa misma dignidad le lleva a tener una preocupación ecológica, a preocuparse por la conservación de lo creado, comenzando por él mismo. Denuncia así, implícitamente, la falsedad de algunos ecologismos muy preocupados por el planeta, pero permisivos en lo que a legislaciones lesivas de la dignidad humana -como el aborto o la eutanasia- se refiere.
Casi al final de la primera parte del documento, hace hincapié en la condición caída de la naturaleza humana, consecuencia de la herida que el pecado original ha dejado en nosotros: “el libre albedrío con frecuencia prefiere el mal al bien. Por eso la libertad humana necesita a su vez ser liberada” (n. 29). La libertad del hombre necesita de la gracia divina que, sin violentarla, le ayuda en su pleno ejercicio. Subraya así el texto la dependencia que tenemos de nuestro Creador y, al mismo tiempo, la falsa ilusión de emanciparse de Él.
“Desvinculada de su Creador, nuestra libertad sólo puede debilitarse y oscurecerse. Lo mismo ocurre si la libertad se imagina como independiente de cualquier referencia que no sea ella misma y se percibe como una amenaza cualquier relación con una verdad precedente… La ilusión de encontrar en el relativismo moral la clave para una pacífica convivencia, es en realidad el origen de la división y negación de la dignidad de los seres humanos” (n. 30).

La libertad necesita de la verdad para su correcto ejercicio. No dejan de ser plenamente actuales las palabras del Señor en el evangelio de san Juan: “la verdad os hará libres” (Juan 8, 32). Necesitamos del conocimiento de la verdad para una recta orientación de nuestra existencia.
En la segunda parte del texto, el documento se centra en las asignaturas pendientes, que la sociedad contemporánea tiene para que la defensa de la dignidad humana sea una realidad y no una simple declaración de principios, bella pero ineficaz. Hace un interesante elenco de temas en los que es preciso seguir trabajando para crear una sociedad acorde con la dignidad humana y, para que no sea esta palabra, “dignidad”, papel mojado:
- El drama de la pobreza
- La guerra
- El trabajo de los emigrantes
- La trata de personas
- Los abusos sexuales
- Las violencias contra las mujeres
- El aborto
- La maternidad subrogada
- La eutanasia y el suicidio asistido
- El descarte de las personas con discapacidad
- La teoría de género
- El cambio de sexo
- La violencia digital
De este elenco de trece problemas, verdadero compendio del horror, llaman la atención algunas cosas. Por un lado, vemos como se ha diversificado mucho el rango de intereses sociales y culturales de la Iglesia. Frente al manido cliché de que sólo le interesa el aborto y la eutanasia, la simple enumeración precedente nos dice que no es así. Por otra parte, también llaman la atención algunos nuevos ítems en el elenco anterior, como podrían ser la Teoría de Género, el cambio de sexo y la violencia digital, pues son temas de trepidante actualidad, que quizá hace unos 20 años no tenían la relevancia o la importancia que hoy tienen. Sobra decirlo, la Iglesia, en este, como en tantos otros aspectos, va a la vanguardia.

Finalmente, el documento concluye con una exhortación de fondo:
“la Iglesia exhorta ardientemente a que el respeto de la dignidad de la persona humana, más allá de toda circunstancia, se sitúe en el centro del compromiso por el bien común y de todo ordenamiento jurídico” (n. 64).
La humanidad necesita de la Iglesia, porque quizá sólo ella clama en el seno de la sociedad, para defender de forma eficaz la indeleble dignidad humana. Puede hacerlo porque tiene claro su hondo fundamento teológico y ontológico, de manera que puede hacer resonar su voz proféticamente en el concierto de las naciones. Vale la pena conocer este documento, del que el presente artículo quiere ser sólo un entremés o aperitivo que invite a su directa lectura, pues es, junto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, una piedra miliar de la cultura humana, de la dignidad humana.